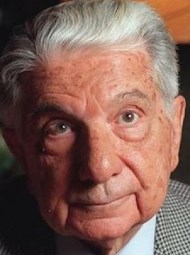Será como volver al pasado, pensé esta mañana cuando en el diario me preguntaron si quería cubrir el recital de El Regreso del Coelacanto. Porque ahora ya hace mucho tiempo que no los escucho, pero a El Regreso los sigo desde siempre, desde que eran pibes, y yo también, y ellos tocaban en las fiestas del barrio y del club. Así que dije sí de inmediato, sin dudarlo. Nunca escribo sobre espectáculos y no sé muy bien cómo hacerlo, pero me gustó la idea de, por un fin de semana, abandonar la sección policiales. Además, cubrir un recital nunca puede ser más difícil que un choque, un robo o un asesinato.
Y lo mismo, exactamente lo mismo (es como volver al pasado) pienso ahora que, después de muchos años, vuelvo a entrar con Paula a este bar (santuario del rock local) al que vine tantas veces con ella, y veo que casi todo está como antes. (Así lo voy a escribir: escuchar a El Regreso del Coelacanto es, para muchos de nosotros, como volver al pasado.) Me gusta, es un buen comienzo, pienso mientras Paula elige una mesa un tanto alejada y yo la sigo. Cuando nos atiende el mozo pedimos pizza, cerveza y maníes. Ella dice que tiene un poco de calor y se saca la camperita de hilo que traía puesta. Está hermosa con los hombros desnudos, muy hermosa. Debería decírselo, pero no se lo digo. Pienso, en cambio, ahora que el mozo nos destapa la cerveza y Paula la sirve inclinando los vasos para que no haga espuma, en la inmensa casualidad de que yo nunca haya escrito nada sobre música para el diario y ahora me pidan que cubra justamente a El regreso, con lo mucho que los admiro. O como si ella se obstinara siempre en volver de cualquier forma, pienso después, mientras brindo con Paula y los vasos llenos hacen en el aire un ruido seco, inútil. Inmediatamente me obligo a olvidar esa idea. Seguramente ella ya no va a los shows de El Regreso. Yo dejé de hacerlo ni bien nos separamos. El Regreso era nuestro territorio común, nuestro lugar en el mundo. Y ella, como yo, no debe querer revivir aquellas épocas. Y si esta noche vine igual, pienso, no fue por ella. Fue por trabajo. Exclusivamente por trabajo. Casi obligado, diría. Y a Paula la traje porque no me gustan los tipos que salen solos, haciéndose los interesantes o queriendo dar lástima. Claro que no le conté nada. ¿Para qué? Sólo le pregunté si quería venir conmigo a ver a una banda de rock, que tenía entradas gratis para los dos, y listo. Eso es suficiente, ni una palabra más. En general, intento no contarle mucho de mi pasado así evito ponerme nostálgico. Paula ya me lo dijo mil veces: soy insoportable cuando me pongo nostálgico.
(Cómo no ser nostálgico, podría decir el artículo en algún momento, cuando nos sentamos en el bar que tanto quisimos y pedimos una pizza y una cerveza al mozo de siempre, mientras vemos que, gracias a Dios, todo está como antes, como siempre, como debe ser.) Debería haber traído lápiz y papel para apuntar algunas notas. Me gusta la idea de presentar el lugar, de ambientar al lector y sugerir que las paredes, decoradas con carteles que anuncian espectáculos de hace ocho, diez y hasta trece años atrás, hablan de una historia que unen, con lazos de sangre, al bar y a El Regreso. Pensándolo mejor, no voy a poner lo de lazos de sangre, es un poco fuerte e innecesario. Pero lo de los carteles, sí. Son los mismos, exactamente los mismos de cuando veníamos con ella.
Ahora recuerdo el anfiteatro lleno de gente una noche de verano de hace muchos años. A mitad de una canción El Regreso deja de tocar y se hace un silencio extrañísimo. Los del público nos miramos entre todos, no entendemos qué pasa. Entonces un reflector apunta al Polaco que saca un celular del bolsillo y dice: hola, sí, señor presidente y después se despacha un monólogo a lo Tato Bores, larguísimo, de unos quince minutos y hace que nos despanzurremos de risa. Sobre todo ella. A ella le encantaban los chistes del Polaco. Tantas veces la llevé a ver a El Regreso que, al final, terminó siendo más fanática que yo. Qué buenos tiempos aquellos. Qué felices éramos. (Porque la felicidad, sin dudas, voy a escribir, está relacionada con la juventud, con el amor y con el rock and roll.)
Sonrío sin querer y Paula me mira. Como no puedo decirle en qué estoy pensando, me inclino sobre la mesa, le doy un beso en los labios y le anticipo algo del show que está por ver. Le cuento que son unos tipos muy graciosos, algo así como una gran parodia del rock o, mejor, no sólo del rock, sino de todos los géneros musicales. Le digo, también, que se disfrazan para tocar y usan pelucas, que no se toman nada en serio, en el escenario se divierten muchísimo y esa alegría es terriblemente contagiosa. Ella me escucha sin dejar de comer. Creo adivinar que esto tampoco le interesa demasiado, así que me callo. Además, hace muchos años que no los veo, a lo mejor cambiaron. Deben ser tipos grandes ya, con problemas de gente grande. ¿Y ella? ¿También se habrá convertido en una mujer con responsabilidades? ¿Tendrá hijos, marido, una casa que cuidar? Ojalá que sí. Porque si no a lo mejor está acá y eso sería muy incómodo. Disimuladamente empiezo a buscarla con la vista. En realidad, vengo haciéndolo desde que entré, con algo de miedo y de ilusión y de vergüenza. Paula me mira de nuevo. Tiene unos ojos inmensos, increíbles. Le sonrío y me siento un idiota. Seguro que ella ya adivinó que hay algo raro en esta salida. Que la invitación no es tan inocente como se la presenté. Estas cosas las mujeres las perciben. Ni ellas saben bien cómo, pero las perciben. Así que Paula ahora me está mirando por encima de la mesa intentando descubrir qué es lo que le oculto. Pero por suerte es piadosa y no insiste. Un segundo después me devuelve la sonrisa, como si no se hubiera dado cuenta de nada, y muerde una nueva porción de pizza. Yo le agradezco la discreción, porque si me preguntara no sabría cómo explicarle todo esto que me está pasando. Menos ahora que se apagan las luces y aparecen los músicos y me siento otra vez como si tuviera veinte años.
(De repente se encienden las luces y con ellas la emoción de un público ávido de música y de adrenalina. Ahí estaba el líder, el Polaco, igual que siempre, magnífico bajo la implacable luz del reflector, acompañado por sus fieles músicos.) Pero no están todos. ¿Y el resto? ¿Y el violinista? ¿Y el del acordeón? El Polaco sólo dice buenas noches y empieza el primer tema. No lo conozco, nunca lo había escuchado. ¿Seguirán tocando las canciones viejas? Los miro y me decepcionan un poco. ¿Qué les pasa? Tocan serios, estáticos, como de compromiso. No hay disfraces, ni pelucas, ni nada. En realidad, uno no viaja al pasado, es el pasado el que vuelve y siempre vuelve diferente, pienso mientras termina la canción sabiendo que eso no voy a poder escribirlo y que no sé cómo voy a escribir sobre esto. Menos ahora que empieza el segundo tema y allá, al lado del escenario, hay una chica igual a ella. La vengo viendo desde hace un rato. Si es ella, está más flaca y se cortó el pelo.
El mozo pasa cerca y le pido un whisky. Doble, que sea doble, digo. Y sin hielo. Es raro que yo pida whisky, pero lo necesito. Paula me mira de reojo. No le conocía esa forma de mirar, tan diagonal, tan reprobatoria. No hoy, no esta noche, pienso y miro el escenario para disimular. Ahora sí suben el acordeonista y el violinista y a esta canción tampoco la conozco pero ya se parece más a mis recuerdos. Con el tiempo, pienso, todo empieza a parecerse a los recuerdos. Hay mucha gente para un escenario diminuto, tanta que apenas si se pueden mover. Así y todo, el Polaco se las arregla para hacer esos pasos de baile tan extravagantes, como de marioneta mal manejada. (La memoria es un territorio que todos habitamos y que, de tanto en tanto, ponemos a prueba. Por eso es importante que algunas bandas sigan manteniendo viva la llama, para que todos tengamos la certeza de que sí, es cierto, alguna vez fuimos jóvenes y eso todavía está en algún lugar y ese lugar tiene nombre, se llama: rock and roll.)
Le ofrezco whisky a Paula. Me lo rechaza, pero me parece adivinar la sombra de una sonrisa en sus labios. Eso me tranquiliza. Quiere decir que la está pasando bien, que le gusta la banda. Vacío el vaso de un largo sorbo y entonces, no sé si por volver a compartir un recital de El Regreso o por el whisky, me siento mejor. Más suelto. Termina el tercer tema y el Polaco nos da la bienvenida: bienvenidos a esta fuente de la eterna juventud que es El regreso del Coelacanto, dice, como si hubiera leído mis pensamientos, como si me estuviera hablando exclusivamente a mí y supiera que voy a transcribir textuales su palabras en el diario. Porque no hay mejor definición para ellos. (El rock es eso, como dijo el mismo Polaco al iniciar el recital: la fuente de la eterna juventud. Y el Regreso del Coelacanto es el cántaro con el que vamos, fervorosos y entusiastas, a esa fuente.)
El mozo me deja otro whisky sobre la mesa y vuelvo a mirar y ya estoy casi seguro de que ella es ella. No sé qué hacer. Quisiera poder volver a vivir el recital como antes. Disfrutarlo así, sin más. El Regreso y yo. La música y yo. Pero no puedo. Debo estar atento a lo que pasa porque tengo que escribir una crónica de este recital. Tengo que mirar de tanto en tanto a Paula para que ella se sienta incluida y, por sobre todas las cosas, tengo que dejar de pensar en ella, que ahora baila sola, parada al lado de su mesa esta misma canción que tantas veces cantamos y bailamos juntos. Tengo que calmarme, tengo que cal-mar-me. El texto, eso. El texto dirá que de ahí en adelante ya no hubo tiempo para distracciones. (Entonces empezó realmente el show y ya no hubo tiempo para distracciones.) Dirá, también, que la gente de tan concentrada ni siquiera pedía cervezas (aunque yo, ahora mismo, esté pidiéndome otro whisky, nacional, no importa, está bien). (La gente estaba como hipnotizada, porque no sólo hay que estar atento a la música de El regreso, o a los arreglos, sino que también hay que estar atento, muy atento, voy a escribir, en estos casos el énfasis es importante, muy atentos a las letras, que son geniales, y a los chistes y, además, porque pasa lo que pasa siempre con El Coelacanto, termino el segundo whisky y me siento inspirado, el texto gana fluidez y naturalidad, un twist es seguido de una polca, que a su vez antecede a una chacarera o a una cumbia y así, todo mezclado, como si fuera un símbolo de nuestra era, se erige, imponente y ecléctica, la música de El Regreso del Coelacanto.)
¡Eso es! ¡Así se escribe una buena crónica! Paladeo las últimas palabras, orgulloso de la fuerza y del ritmo que transmiten y me siento exultante, enérgico. Ya no puedo contenerme. Me paro casi de un salto y la invito a Paula a pararse conmigo. Nadie nos va a decir nada, es un recital de rock. (En un momento, el público ya no soportó el corsé de las sillas y se levantó para dar rienda suelta a su alegría. Desde el escenario, el Polaco respondió con más y más rock, como si se entablara un pacto diabólico y secreto entre la banda y su público.) Pero Paula me mira con una expresión extraña y se niega. Se queda ahí, sentada prolijamente con la camperita de hilo apoyada en la falda. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no quiere bailar? Ya no me parece tan comprensiva. Ni tan hermosa, tampoco. El mozo me trae el tercer whisky, lo tomo de un trago y pido otro. La garganta es como un oleoducto, podría pasar cualquier cosa. Hacía mucho que no me sentía así. También hacía mucho que no me emborrachaba. No me importa. Esto también es como volver al pasado, pienso y veo que ella, que cada vez es más ella, ahora se sube al escenario y canta una canción con el Polaco. Más bien grita, desaforada, y la gente se pone como loca. Todos levantan los brazos y revolean las cabezas. A este tema no lo escuché nunca pero ella se sabe toda la letra. La muy puta se sabe toda la letra y la canta casi en la cara del Polaco. ¿Qué les pasa a estos dos? Ahora ya no bailo, no me muevo siquiera. Paula me toca el hombro, hace un gesto que no entiendo y desaparece. Supongo que irá al baño. Tampoco me importa. El mozo me trae otro whisky. No recuerdo haberlo pedido, pero lo tomo igual. La música está muy fuerte, fuertísima, insoportable. (Hay rituales que el rock debería revisar. El Regreso, por ejemplo, lamentablemente, todavía no ha aprendido a refrenar sus instintos adolescentes y siguen pensando que para ser intensos deben dejar sordo al público.)
De repente ella me ve, estoy seguro. Me ve mientras canta, mejor dicho, grita espantosamente, como si quisiera competir con la distorsión de la guitarra. Saca el micrófono del pie y camina hacia el borde del escenario. Me está mirando, me está mirando a mí, como si me desafiara. Y ya casi casi estoy seguro de que es ella. Las luces son engañosas y también ese nuevo pelo corto que usa, tan desprolijo y tan vulgar. Sea quien sea, no me voy a dejar provocar por una groupie de mierda, pienso mientras intento avanzar hacia el escenario. (Y también deberían desaparecer las groupies, esas mujeres sin dignidad que se entregan a los hombres por el sólo hecho de que saben, o dicen que saben, tocar un instrumento. Ya en el siglo XXI, en plena era de la liberación de la mujer, cómo se sigue permitiendo esa bajeza, esa falta de orgullo, esa prostitución solapada. Las autoridades deberían tomar cartas en este asunto y no mirar para el costado, como hacen siempre en estos casos.)
Me cuesta avanzar derecho. Esquivo una mesa pero me choco con alguien, o con algo. La gente me empuja, me aprieta. Esto no va a ir a la crónica. Tampoco Paula, que no sé dónde estará, va a ir a la crónica. No hace falta. Son actores secundarios. Hay que enfocarse en lo importante, lo central, aquello que hace que esta noche sea esta noche y ninguna otra. Llego al borde del escenario. Están tocando el último tema, al menos así lo anunció el Polaco hace unos segundos. Ella se quedó para cantarlo con él. Ahora que me acerqué, ya no me mira. La muy histérica ya no me mira. Increíble. Intento subirme al escenario pero no tengo fuerzas. Salto otra vez y nada. Alguien desde atrás me levanta como si fuera un chico y me deja a los pies del Polaco, que cuando me ve asiente con la cabeza sin dejar de cantar. Quisiera abrazarlo, recordarle nuestros picaditos en el barrio, decirle lo mucho que lo admiro, pero entiendo que no es un buen momento. Además, casi no puedo moverme. Ella está unos metros más allá, al lado del guitarrista. A duras penas consigo levantarme justo cuando el tema termina y el público explota en gritos y aplausos. Me sostengo del Polaco para no caerme. Él me abraza también, como si me reconociera. Y hasta creo que saludamos juntos al público, inclinando el cuerpo hacia delante. Por un segundo soy, yo también, una estrella de rock: espléndida, rutilante, incandescente. Entonces, no sé de dónde, aparecen dos tipos inmensos que deben ser los de seguridad y me levantan de las axilas y de las piernas y me arrastran hasta sacarme del bar. Afuera, uno de ellos me dice algo que suena como una amenaza, o algo así. El otro, imagino que por costumbre, sin decir ni una palabra me patea las costillas. Después se van y yo quedo acá, solo, acostado en el piso. Es raro, no siento el dolor de la patada. Mañana seguro que me va a doler, pienso y trato de levantarme pero me mareo y me dan náuseas. Las piernas no me sostienen y prefiero arrodillarme en el cordón de la vereda. Así estoy mejor. Mucho mejor. Dentro de unos segundos una nueva nausea va a ayudarme a sacar toda la porquería que llevo adentro. Mientras tanto, tengo que pensar en otra cosa. La crónica. Eso. La crónica. No voy a mencionar este altercado. El texto sólo dirá que el recital terminó y que las luces volvieron a encenderse y que el eco de los aplausos y de los gritos aún flotaron en el aire un tiempo más, como en un largo, largo adiós. No va a decir, tampoco, que una persona del público se subió al escenario y fue sacado por la fuerza. No es necesario.
A mis espaldas se abre la puerta del bar. Escucho tacos de mujer que vienen hacia mí. Ojalá sea una borracha como yo, o alguna desconocida que se divierta viendo vomitar a la gente. Ojalá no sea Paula. Ni ella. Por Dios, que no sean ellas, no soportaría que me vieran así, como estoy ahora, vomitando y llorando al mismo tiempo, infinitamente triste, como un adolescente. El mundo se reduce a esto: asco, soledad y vergüenza, pienso mientras veo el líquido blanco y espeso correr por el cordón de la vereda. La mujer se acerca y me sostiene el pelo. Habla suave, maternalmente. Quiere que me levante. Quiere llevarme a casa. Trato de incorporarme, pero las piernas se me doblan y tengo que apoyarme en ella. Ahora, con la cabeza en su cuello, siento ese perfume casi angelical y sé que es Paula. La abrazo con fuerza. No puedo dejar de llorar. Ella me consuela. Quiero decirle algo, algo importante. Quiero decirle que hay lugares a los que nunca habría que volver. Necesito decírselo. Pero cuando abro la boca una arcada me dobla al medio y me obliga a inclinarme y soltar un líquido viscoso y transparente que me mancha los zapatos y el pantalón. Entonces me doy cuenta de que no vale la pena seguir luchando. No tiene sentido. Vuelvo a enderezarme. Intento esbozar una sonrisa y me dejo llevar, sumiso y en silencio, hacia el taxi que está parado en el medio de la calle, esperándonos.
Pablo Colacrai (foto)